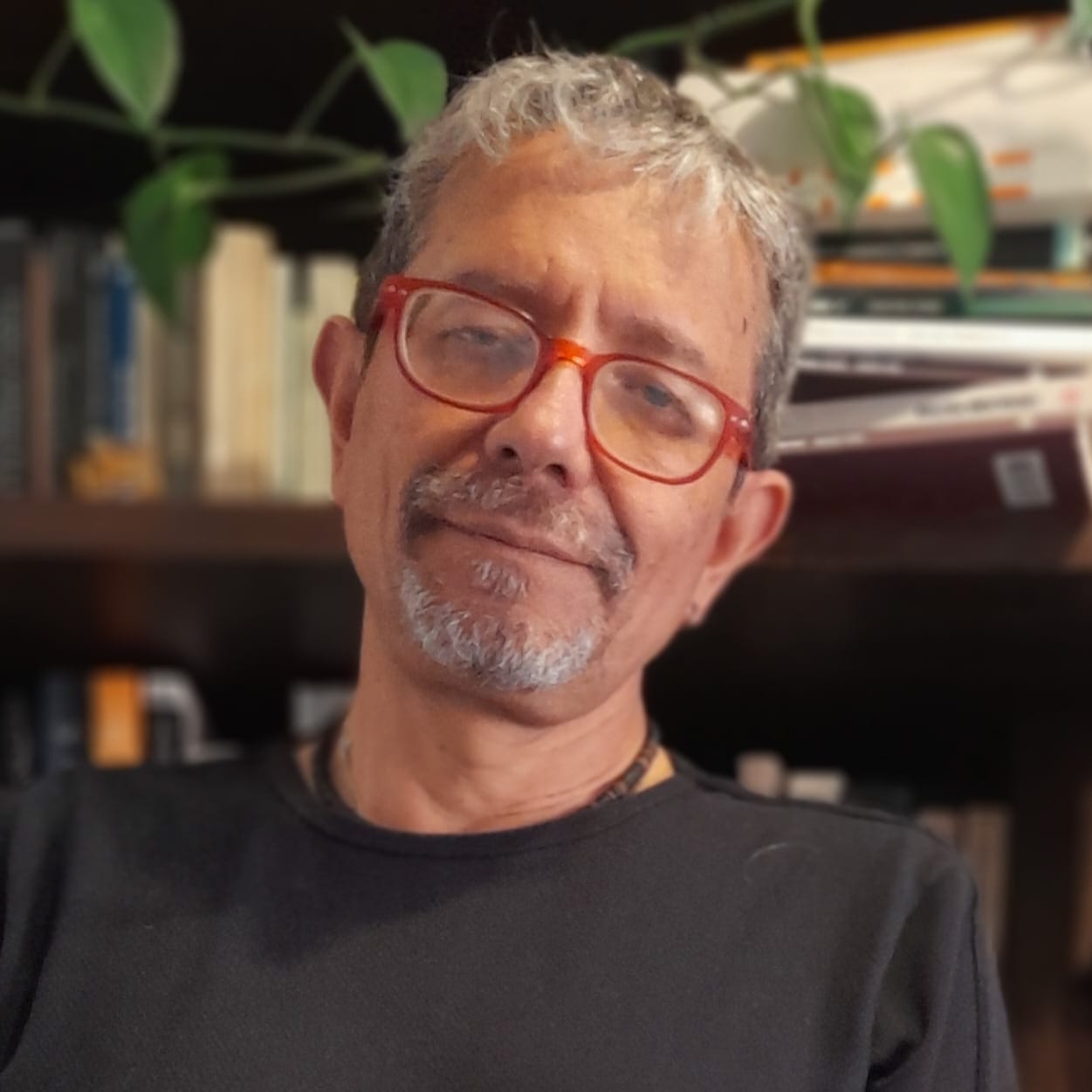
Juan Carlos Quintero Velásquez
Filósofo, Doctor en Ética y Democracia Docente universitario
•
La falta de claridad de la diferencia entre comunicación e información ha hecho que confundamos vínculos con datos. Igualar la información a la comunicación es una vieja estrategia que permite a las industrias mediáticas presentar su labor como altruista, protectora de los lazos sociales, guardiana de la corrección moral, mientras, simultáneamente seleccionan, organizan y distribuyen lo que ellas consideran importante, necesario, útil, entretenido, correcto o digno de rechazo. Lo hacen mediante un proceso de colonización desde el que la empatía, la solidaridad, la acción constructora de justicia social, son suplantadas por contenidos cuyos objetivos –ocultos bajo eufemismos como “objetividad”, “imparcialidad”, “neutralidad”– están al servicio de los grandes capitales y del poder político que suele estar ligado a ellos. Todo esto potenciado por el diseño de los algoritmos y del uso instrumentalizador de voluntades y creencias.
Los datos se organizan, se gestionan, constituyen la base para la toma de decisiones y para la coordinación de la acción. Pueden ubicarse por temáticas, según su utilidad pueden separarse por ámbitos: lo político, el entretenimiento, lo económico, lo cultural, lo emocional.
Esos ámbitos a veces se revuelven y a veces se mantienen separados. Las empresas informativas suelen ser muy eficientes para llevar a cabo estos malabares. Separan lo político de la vida cotidiana, lo emocional de la información económica, la solidaridad del bienestar, la protesta con la delincuencia, mientras, a la vez, confunden cultura con espectáculo, educación con libros, palabra con acontecimiento, amarillismo con interés público, éxito con fama, amor con dominación, felicidad con dinero, progreso con individualismo, guerra con paz…
Por su parte, los vínculos se construyen, se viven desde lo que nos une como especie, desde el cuidado, desde la solidaridad, desde el afecto. Gracias a ellos reconocemos, honramos y protegemos nuestra fragilidad; actuamos ante el sufrimiento de los otros, incluso de los extraños, de los que no son como nosotros. El vínculo nos permite también movernos contra la injusticia, pues reconocemos en ella una forma de generación de dolor, de crueldad, de negación de la dignidad.
Ante este panorama, se hace necesaria la producción de una información que se ubique éticamente bajo la sombrilla de la comunicación, que se presente, explícita y claramente, desde un lugar de enunciación capaz de tomar partido ante las injusticias, el hambre, la exclusión, las distintas formas de violencia, la violación de los derechos humanos, la guerra, en fin, desde una atenta y honesta preocupación por las personas. Una información que no separe lo político ni lo ético de todas las demás esferas de la vida.
Que se reconozca como medio para la construcción y fortalecimiento de lazos de cuidado sin los cuales nadie, en ningún momento de su vida, en ninguna parte, podría sobrevivir. Esta sería una información realmente útil, para todos, para la vida, para el planeta. Para, como lo dijo en su momento el filósofo Richard Rorty, una “ampliación del nosotros”, esto es, darle cabida, teniendo como límite el “no todo vale”, a los que no son ni piensan igual que yo, a quienes tienen otros significados, otros dioses y otros infiernos, mientras que también le damos entrada a los animales no humanos, a la naturaleza y a esas formas particulares de vínculo que llamamos espiritualidad.
Claro, la pregunta es ¿cómo logramos esto?
Aunque para esto no hay recetas, una de las primeras cosas que requerimos es una reconfiguración de los programas académicos de las facultades de Comunicación Social y Periodismo desde una perspectiva en la que las personas, como decía Kant, seamos tomadas como fines en nosotras mismas, nunca como medios, es decir, desde el principio de no instrumentalización de los seres humanos; que entienda que la comunicación es condición de la vida, no un simple medio entre otros para el logro de objetivos estratégicos; que asuma que es hija de nuestra fragilidad e interdependencia, pues sin estas condiciones no tendríamos necesidad de vivir en comunidades; que ella es una de las formas en que se expresa y se construye nuestra vida afectiva, esta sí estrategia de la vida para garantizar el éxito en la tarea (que los grandes capitales e intereses políticos parecen olvidar) de permitir la continuidad de nuestra especie.
Pero para que eso sea posible, se necesita que docentes, directivas docentes y personal administrativo interioricen este sentido de la comunicación. Sin esto, por más que se hagan reformas en los programas, solo seguirían reproduciendo, mayoritariamente, un sentido instrumental de la comunicación, el que, de paso, seguiría siendo funcional a los fines no comunicativos de las industrias mediáticas.
Lo siguiente sería, siguiendo con las universidades, generar aproximaciones vivenciales de las y los estudiantes a la realidad del país. Que, desde un perspectiva crítica, conozcan y sientan los dolores, las injusticias que por décadas llevan viviendo quienes no hacen parte de las minorías privilegiadas y que, desde esta vivencia, reinterpreten el papel y la función real de su oficio.
Pero también que, desde allí, se acerque a las formas de solidaridad y de resistencia que se tejen fuera de los titulares y de las preferencias de las industrias de la información y del entretenimiento comerciales. Esto, mientras exploran otras formas de periodismo (de soluciones o comunitario, por ejemplo), procurando generar una sensibilización hacia la construcción y mantenimiento de formas de convivencia y resolución de conflictos más centradas en la construcción de comunidad que en la producción de información como mercancía.
Quizá a partir de estas dos ideas sea posible contribuir a un ejercicio por parte de las y los profesionales de la comunicación que tome clara y explícitamente partido por la vida, por la justicia social y por la solidaridad, y, a la vez, capaz de contribuir a descolonizar la labor comunicativa y periodística de los intereses asociados a la acumulación de capital y de dominación, esto es, que se posicione desde la empatía, la construcción de lo común y para el cuidado.

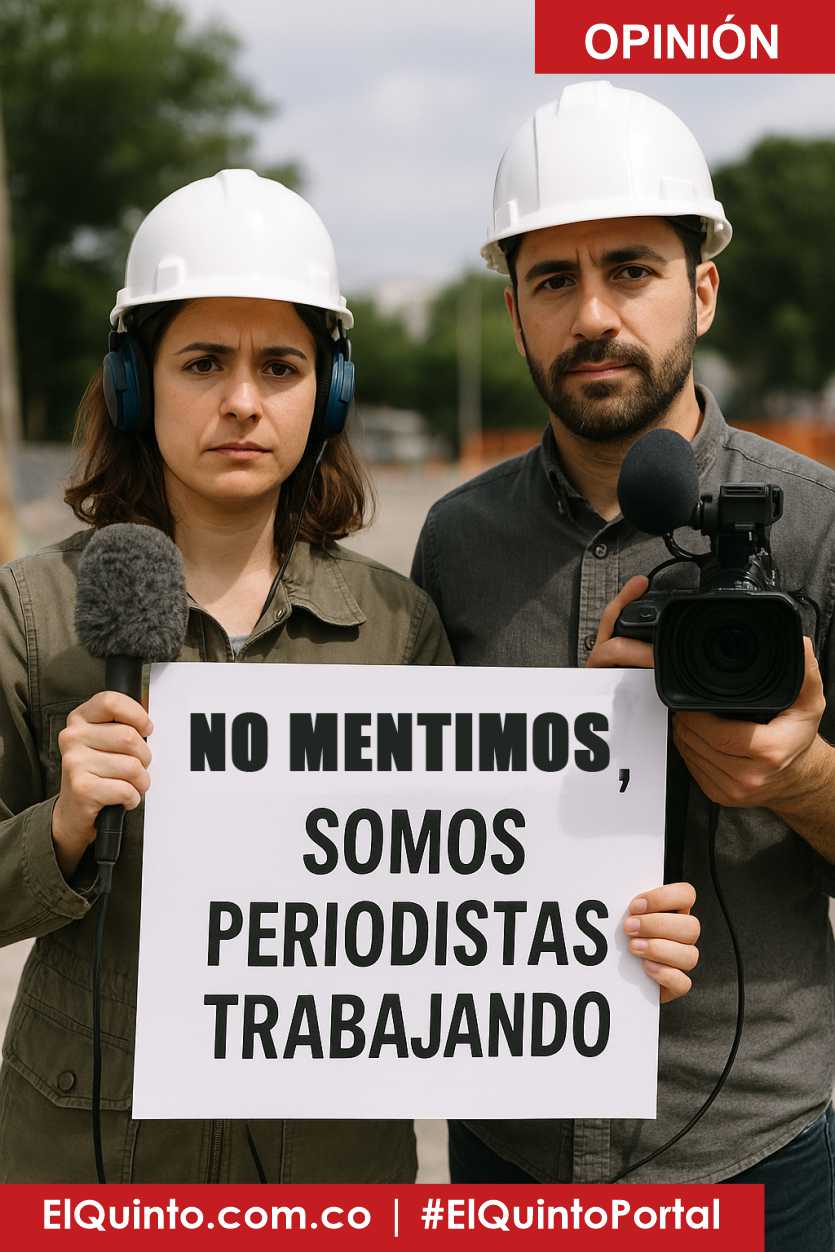
Deja una respuesta