
Juan Camilo Quesada Torres
Doctorando en Sociología UNSAM/EIDAES (Argentina)
Investigador en Economía popular
•
Salí del país por allá por el 2014 convencido de que irme a estudiar a un think tank latinoamericano con sede en Ecuador era una buena opción para mi formación académica y profesional.
No pasaron dos semanas de mi vida en Quito para estar lleno de amigos de todas partes de América Latina y comprobar en la realidad, ya no sólo en las palabras del Che (qué falta que nos haces hoy, querido Che Guevara), que el continente, todo, es una sola patria. Bolívar y San Martín ya lo sabían, Juana Azurduy y La Pola lo tenían más que claro. En 2003 hubo un tren entre Buenos Aires y La Plata que se encargó de recordárnoslo con mucha fuerza. Sí, el tren contra el ALCA.
Desde que salí, y esto se lo cuento siempre a quien me pregunta, no pasé más de dos años en cada lugar. Casi dos años en Quito, dos años en Rosario, cuatro años en Buenos Aires partidos en la mitad por los dos años de pandemia que pasé en Bogotá y, ahora, estoy recién llegado a Montevideo.
Vine aquí por dos motivos. El principal fue la llegada del gobierno de Milei que cercenó las posibilidades laborales para mí y para mi pareja (además de la debacle económica y social que vive la Argentina en su vida institucional y cotidiana), y porque Uruguay se nos ofrecía como la opción más cercana (es la madre patria de Pau).
Un par de semanas antes de llegar, en Buenos Aires, y para aplacar un poquito la incertidumbre de la migración, agarramos un libro de George Simmel que habla de aquello de ser extranjero. Cada capítulo está escrito por un sociólogo distinto; yo escogí el que tiene por título el mismo nombre del libro “El extranjero” y que está escrito por quien compila toda la publicación.
En ese capítulo, Simmel hace una explicación sobre el por qué los extranjeros, en general, llegan a buscar inclusión en la vida cotidiana de sus países hospederos dentro de las actividades comerciales. En resumidas cuentas, los extranjeros tenemos la capacidad de representar lo extraño y lo propio en cada lugar que nos recibe. Eso nos pone al comercio, un lugar donde lo extraño se acerca, como un espacio de vinculación social.
A veces pasa así. Quienes conocen Buenos Aires podrán dar cuenta de cómo las verdulerías son un terreno de migrantes bolivianos, la construcción es propiedad cultural de los paraguayos, el trabajo en aplicaciones de transporte y de entregas a domicilio habla en venezolano, las ventas en los andenes/veredas en los lugares de comercio popular es habitada por senegaleses y haitianos, etc. Seguro que esto se puede ver en Nueva York, Toronto, Ciudad de México, Madrid, y en todas las grandes ciudades y países receptores de migrantes.
Mientras yo busco trabajo aquí en Montevideo, considerando al comercio como un lugar para ello, otra vez, tengo tiempo para ir a hacer las compras de casa en la feria que está todos los viernes sobre calle Charrúa en el barrio Cordón de Montevideo.
La feria es como una pequeña plaza de mercado itinerante, y me hace recordar el placer de llegar a la plaza de mercado de Chía, o Paloquemao en Bogotá, y ver frutas y verduras por todo lado. Es un placer del que no puedo explicar su origen. Me encanta. Podría seguir nombrando recuerdos de plazas de mercado.
Me asombra la cantidad de cubanos que hacen parte de este tipo de actividades en esta feria. No en la misma proporción que los bolivianos en Buenos Aires, pero sí es llamativo que por cada puesto siempre aparece algún caribeño. Hoy, por ejemplo, hice las veces de traductor de posiciones en el béisbol en una conversación que usaba al fútbol como metáfora. Uruguayo y cubano intentaban burlarse de la inutilidad del otro en el trabajo, con el signo de la camaradería y la buena onda, diciéndose cuál era la posición que ocuparía el otro en la cancha o en el diamante.
El comercio, la extranjería, lo distintos que son fútbol y béisbol, el sentido del humor encontraron su camino, su cercanía con lo extraño, en medio de la compra de unas bananas brasileras y un pedazo de patilla.
En alguna parte leí o escuché alguna vez que no había forma en que el tango no fuera melancólico. Esa música, creada en los albores del siglo XX en los conventillos de migrantes pobres europeos en los márgenes del río de La Plata, que usó palabras negras para nombrarse y que supo expandirse por el continente, no podía sino ser así a causa de las rasgaduras emocionales que deja la migración. Algo deben tener el comercio y la migración que ofrecen posibilidades al mundo; posibilidades útiles e inútiles (en el sentido de Bataille), hermosas. Porque quién duda de lo hermoso del tango.
Al mismo tiempo, en Buenos Aires y otras ciudades receptoras de migrantes, ronda un hálito de nazismo, de fascismo: detrás del expreso odio a lo distinto, están las ansias de dejar el comercio en dos o tres manos. Alguno dijo que estos nazis del sur del sur lo que buscan es que desees matar al “extraño” de la esquina, mientras ellos se roban el país.
Ahora busco trabajo, me acomodo a la vida cotidiana de Montevideo, intento terminar una tesis doctoral y pienso que no tengo la capacidad artística hablar de mis rasgaduras como migrante.
Aunque mi capacidad como comerciante está agotada, en varias ciudades del continente tengo una mano amiga que me abre las puertas de su casa. Me sé afortunado en esta Patria Grande: en Lima o La Paz, en Quito o en Ciudad de México, en Buenos Aires o Caracas, en Bogotá o Montevideo estaré siempre en un lugar conocido.
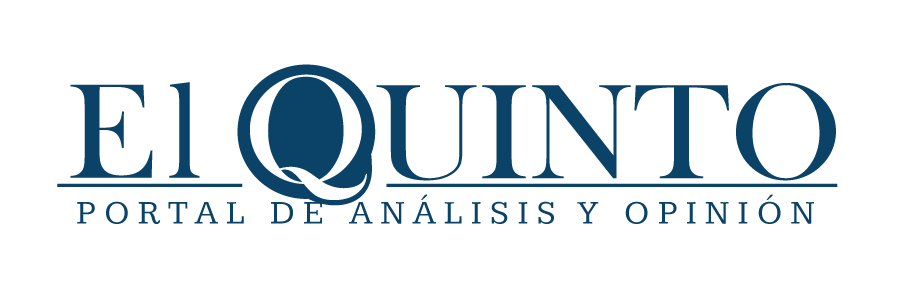

Deja una respuesta