
Rubén Darío Maffiold Dager
Nacido en Barrancabermeja, Residente en San Gil. Ingeniero Químico, lector empedernido que requiere de escribir para descargar lo leído y lo vivido.
•
“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”.
— Mario Vargas Llosa
Se ha dicho mucho sobre leer con el corazón. En el ámbito de la promoción de la lectura, especialmente con niños, esta expresión se ha convertido en una estrategia reconocida: acercarlos a libros tiernos, protagonizados por personajes infantiles con quienes pueden identificarse por edad, lenguaje o emociones. No es extraño que muchos adultos, al hablar de cómo llegaron a amar los libros, mencionen aquellas lecturas que los tocaron profundamente desde pequeños. A menudo citan obras como Corazón, Mujercitas, El Principito o El libro de la selva, no tanto por su trama, sino por lo que les hicieron sentir.
También son comunes los relatos de aventuras llenos de maravilla y descubrimiento, con personajes que miran el mundo con la misma curiosidad que un niño o un joven lector. Así ocurre con La isla del tesoro, 20000 leguas de viaje submarino, Los tigres de Mompracem o Harry Potter. Estas historias despiertan la imaginación, provocan asombro, y muchas veces conmueven desde lo fantástico o lo inesperado. Al leerlas, uno no solo sigue una trama: uno siente.
Y es aquí donde nace una idea clave: reconocer el sentimiento como motor de la lectura. A menudo recomendamos un libro “porque nos hizo reír, llorar o pensar”. Pero pocas veces se propone utilizar los sentimientos como una herramienta de análisis o como un mapa de recuerdos literarios. Es frecuente ver como los críticos literarios muestran, aun sin proponérselo, esta conexión en la poesía amorosa, donde emoción y lenguaje se funden, pero no tanto en la crítica literaria o la práctica pedagógica cotidiana analizando otros géneros literarios. La situación descrita se da desde siempre en la literatura, pero no se ha valorado o analizado. Hoy en día ese enfoque de generar sentimientos y mover por sentimientos se lo utiliza en las redes para vender de todo. Entonces enseñar a leer con sentimientos, a identificar los sentimientos mientras se lee y diferenciar los propios inducidos por el texto como los propios del escritor y colocados en su obra, puede ser una herramienta para aprender a no dejarnos manipular por la inducción de sentimientos.
Desde mi experiencia personal, me he considerado alguien de mala memoria para recordar libros. Y, sin embargo, me sorprendo al comprobar que, en conversaciones donde aparecen sentimientos —soledad, pérdida, nostalgia—, emergen fragmentos de lecturas que creía olvidadas. Al hablar de soledad, por ejemplo, vinieron a mí escenas de El túnel, de Ernesto Sábato, un libro que no pensaba desde hace más de 25 años. O, conversando sobre el campo y la calma que inspira, recordé de golpe La cabaña del Tío Tom, el primer libro que leí de una sentada, siendo niño. También he evocado el cuento El ahogado más hermoso del mundo simplemente al pensar en quienes han partido y en la forma en que los recordamos.
¿Qué hace que algunas lecturas nos marquen más que otras? ¿Por qué ciertos pasajes se fijan con claridad mientras otros se desvanecen? Creo que la respuesta está en el contexto emocional en que leemos. La memoria afectiva es poderosa. Uno no recuerda solo con la mente, sino también con el corazón. A veces basta un sentimiento, una emoción compartida, para volver a abrir un libro desde dentro.
Uno de mis recuerdos más antiguos con la lectura no es de un cuento, sino de un momento: tenía siete años y leía en voz alta el periódico El Espectador con mi madre. El titular hablaba de la muerte del Che en Bolivia. Leí: “Güevara” y mi madre me corrigió con paciencia: “No, se dice Guevara, sin diéresis”. Aquella corrección, simple y cotidiana, me enseñó más que ortografía: me enseñó que leer bien también era pronunciar con intención, con cuidado, con respeto por el texto y por quien escucha.
Por eso, leer en voz alta es una herramienta tan poderosa. No solo ayuda a mejorar la fluidez o la comprensión; también transmite la emoción que un libro puede contener. Si un texto está bien escrito y bien puntuado, permite que el lector —o quien lo escuche— perciba con claridad lo que el autor quiso decir… y sentir. La buena ortografía no es solo una regla gramatical: es una señal para saber cuándo detenerse, cuándo alzar la voz, cuándo dejar que el silencio hable. Es un puente entre el texto y la emoción.
Recomendar libros que despierten sentimientos, que hagan pensar o sacudan el alma, es una estrategia valiosa para promover la lectura en cualquier edad. Pero aún más eficaz es leerlos en voz alta, con emoción genuina, mostrando cómo nos afecta el texto, cómo nos conecta con nuestra propia historia, con nuestras dudas, con nuestros sueños. Porque leer no es solo pasar los ojos por las palabras. Es dejar que esas palabras nos pasen por dentro.
Así, leer con sentimiento no es una metáfora: es una forma profunda y real de leer. Y tal vez, también, de vivir.
Algunos textos que me han generado conexiones emocionales en diferentes momentos de mi vida, al leerlos o al releerlos:
- El ahogado más hermoso del mundo – Gabriel García Márquez
- La casa de Asterión – Jorge Luis Borges
- Versos sencillos – José Martí
- La zapatera prodigiosa – Federico García Lorca
- Los hijos del limo – Octavio Paz (fragmento introductorio)
- Las aventuras de Tom Sawyer – Mark Twain

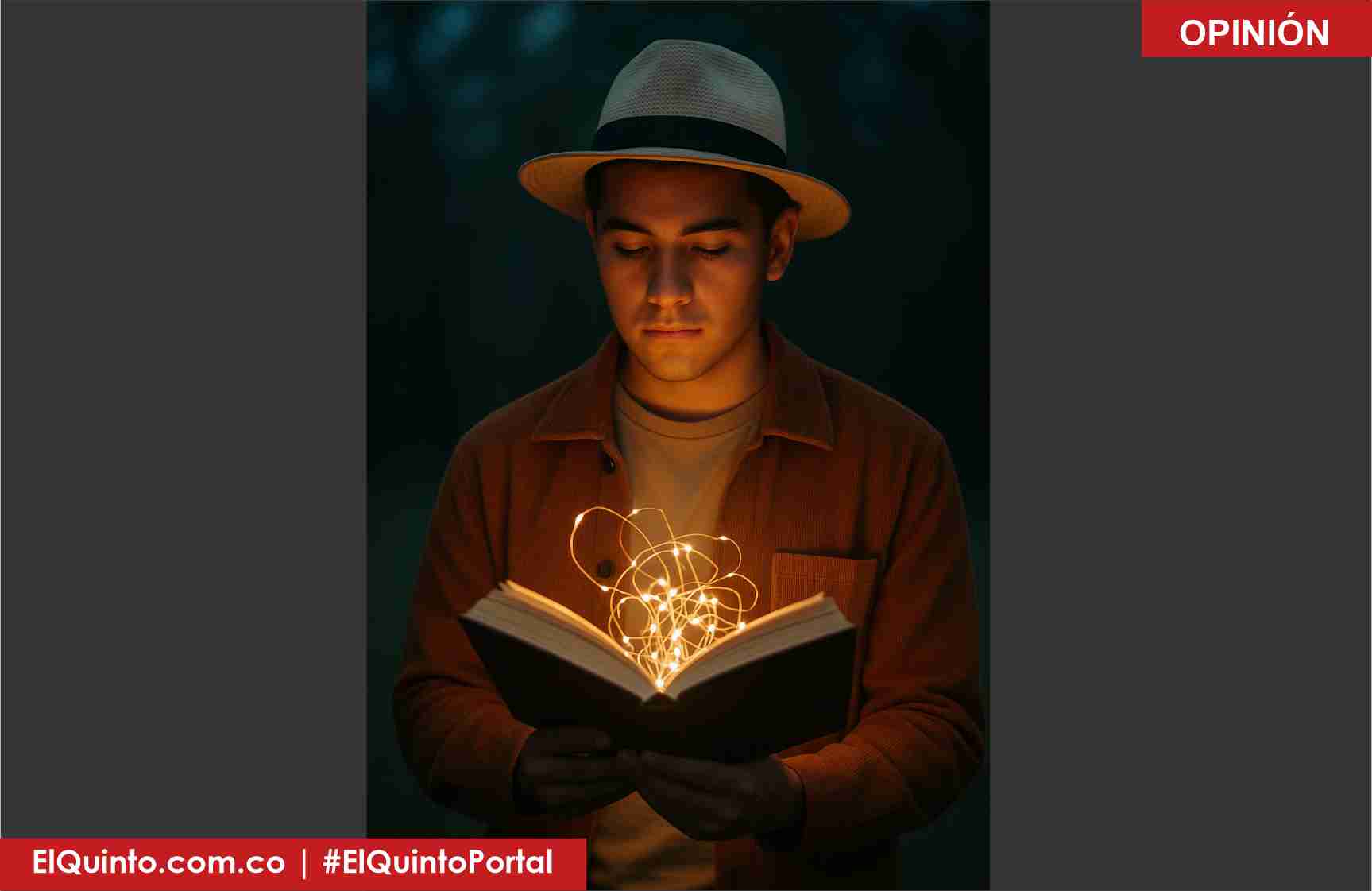
Deja una respuesta